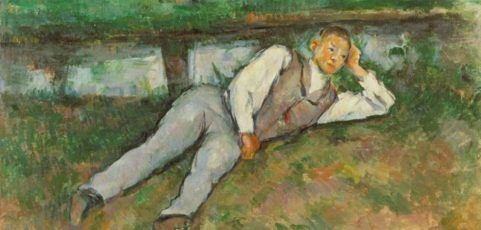Maca es una palabra inencontrable en el lenguaje actual y una de sus acepciones locales desaparecerá cuando se extinga la memoria de los más viejos del lugar. El diccionario rae la recoge como mancha o defecto (mácula sería el diminutivo) y designa también a una hortaliza de las cumbres andinas de uso en herboristería. Pero en la infancia de la remota provincia subpirenaica, maca era el chaval que oficiaba de repartidor a domicilio de los pedidos en tiendas de comestibles y otros comercios menores: el último gato de la cadena productiva. La prima Mariángeles, que despachaba bacalao y lentejas en su colmado de La Agencia con manos y brazos guarnicionados de rutilantes anillos y pulseras, tenía un maca al que explotaba al uso de la época y al que, resuelta a no pagarle ni una peseta de las múltiples horas extraordinarias trabajadas, le preguntó un día: ¿has visto el mar? El chico, que venía de lo que hoy llamamos la España vacía, respondió que no y la prima Mariángeles se lo llevó en su vespa a pasar el día en San Sebastián. Y en paz. Lo contaba en familia como un gesto de ingenio y altruismo. Años después, la prima Mariángeles ingresó en el opusdei y las joyas adquiridas con el esfuerzo del maca ornamentaron los cálices y demás vajilla de la basílica de Torreciudad.
La historia no se detiene y los macas fueron más tarde llamados repartidores, hasta ahora, que han mutado en riders. El nombre anglófilo otorga a este desempeño una connotación deportiva, de ocio sano, que se atribuye a quien no tiene nada mejor que hacer que pedalear como un loco por la ciudad con un cajón a la espalda, como preparándose para alguna disciplina olímpica. Por supuesto, los riders son voluntarios, tanto como lo era el maca de la prima Mariángeles, pero lo que distingue la situación de uno y otro es que para el maca la explotación le hacía miembro de la familia, aunque su lugar estuviera en el asiento trasero de la vespa, pero al rider ni siquiera le otorga el estatus de gastarbeiter, trabajador invitado, ese invento conceptual del ordoliberalismo alemán de postguerra. Desde el momento en que se echa encima el bulto del encargo y hasta que lo entrega a su destinatario el rider es un perfecto desconocido, que vaga soñadoramente por las calles con un logotipo comercial estampado en la chepa.
Hoy, la prima Mariángeles no habría podido engañar al maca comprando su voluntad con una excursión en vespa porque la legislación le habría obligado a reconocer los términos del contrato laboral que los unía. Pues bien, los bezos y demás magnates del nuevo capitalismo han cortado por lo sano. Ni vespa ni leches. Esos tipos que van por la calle sobre una bici y el logo de mi empresa en la espalda son autónomos, no los conozco de nada y están ahí porque les da la gana; son, como diría don Mariano, ese señor del que usted me habla. Los jueces han tumbado esta pretensión: los riders son empleados de la empresa. Bien, pues nos desharemos de la empresa. Siempre habrá un emprendedor subalterno que se haga cargo de los costes de contratación laboral dejando intactos, el logotipo, la naturaleza del negocio y los beneficios de los promotores. Estas empresas funcionales y sin entidad propia pueden operar como las cuentas fantasmas del sistema financiero. El objetivo es siempre el mismo: habilitar un túnel por el que se escape el capital, aunque esta vez no sea para adornar a la santísima virgen de Torreciudad sino para que el jefe viaje a las estrellas.